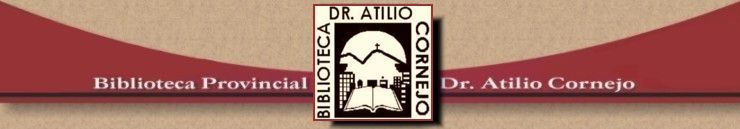Existe
una historia triste y sórdida en el reciente
pasado de Salta, la cual tuvo un epílogo no aceptado
por la generalidad del público. Es una historia
trágica, dramática, donde el protagonista
central fue un inocente niño de tan sólo
seis años de edad, brutalmente asesinado por
un depravado cobarde y lascivo, que logró burlar
la Justicia ante la ignorancia rústica de los
padres del pequeño mártir. Allá
arriba en las montañas, cerca de San Antonio
de los Cobres, existen desperdigados poblados que viven
al margen de la vida del valle, al cual contemplan desde
las alturas de cielos límpidos, y cardones que
elevan sus brazos como candelabros vegetales que sólo
se animan en el color alegre de los airampos. Entre
estos pobladores sufridos, ingenuos y silenciosos, estaba
la familia Sangüeso. El jefe de la familia era
un rústico de aspecto formidable por su contextura
física de auténtico habitante de la montaña,
agreste y solitaria. Su bondad le semejaba a un santo
viviente, y todo su cariño estaba centrado en
esa tierra agresiva y ruda, donde había nacido
oyendo las leyendas indias de la Pachamama. Aprendió
a pensar en el silencio eterno del paisaje imponente
y soledoso, y supo así que su porvenir, su vida
y la de los suyos, dependían únicamente
de sus manos rudas, fuertes y siempre diligentes para
paliar alguna aflicción.
Existe
una historia triste y sórdida en el reciente
pasado de Salta, la cual tuvo un epílogo no aceptado
por la generalidad del público. Es una historia
trágica, dramática, donde el protagonista
central fue un inocente niño de tan sólo
seis años de edad, brutalmente asesinado por
un depravado cobarde y lascivo, que logró burlar
la Justicia ante la ignorancia rústica de los
padres del pequeño mártir. Allá
arriba en las montañas, cerca de San Antonio
de los Cobres, existen desperdigados poblados que viven
al margen de la vida del valle, al cual contemplan desde
las alturas de cielos límpidos, y cardones que
elevan sus brazos como candelabros vegetales que sólo
se animan en el color alegre de los airampos. Entre
estos pobladores sufridos, ingenuos y silenciosos, estaba
la familia Sangüeso. El jefe de la familia era
un rústico de aspecto formidable por su contextura
física de auténtico habitante de la montaña,
agreste y solitaria. Su bondad le semejaba a un santo
viviente, y todo su cariño estaba centrado en
esa tierra agresiva y ruda, donde había nacido
oyendo las leyendas indias de la Pachamama. Aprendió
a pensar en el silencio eterno del paisaje imponente
y soledoso, y supo así que su porvenir, su vida
y la de los suyos, dependían únicamente
de sus manos rudas, fuertes y siempre diligentes para
paliar alguna aflicción.
Solía bajar a la ciudad donde conoció
a una familia de origen boliviano. Esta vivía
en las afueras, donde se encuentran esos yacimientos
de arcilla óptimos para la elaboración
de materiales cerámicos para construcción.
En esa planicie blancuzca socavada para aprovechar la
materia prima que se extiende junto a las riberas del
Arenales. Sangüeso tenía muchos hijos y
no podía sostenerlos bien a todos. El menor sólo
contaba con seis años. Pedrito, era callado,
de ojos negros y húmedos, que allá en
las montañas, solía caminar junto a su
hermano mayor pastoreando las cabras que eran parte
del magro patrimonio familiar. El jefe de la familia
resolvió acceder a los pedidos de la mujer de
ese grupo de origen boliviano, y entregó en custodia
a su pequeño hijo.
Pedrito Sangüeso cuando lo dejaron en
el rancho junto al río, extrañó
mucho su lejana montaña, sus cabras y sus juegos
infantiles. La mujer –que vivía con su
hijo ya mayor- lo aceptó con cierta indeferencia.
Lo mandaba en largas caminatas a efectuar compras menores,
y permanentemente le reclamaba algo. Pedrito barría
el piso de tierra, cuidaba el fuego, y caminaba hasta
la orilla del río en busca de trozos de leña
que dejaba junto a las orillas la correntada del Arenales.
Cuando pasaba con sus pasitos menudos, veía a
los rudos trabajadores, con los pies hundidos en el
lodo, mezclar éste para confeccionar ladrillos
y adobes en las cortadas que se sucedían unas
a otras, mostrando grandes cavidades de fondo parejo,
en este lugar poco conocido de las afueras de la ciudad
de Salta. Muchas veces había llegado hasta un
aljibe que se encontraba cerca de las cortadas, de donde
llevaba agua en un tarro largo con un asa de alambre.
Cuentan que algunas veces el hijo de la dueña
de casa, un muchachón ocioso, alto, lo llevaba
a algún encuentro de fútbol, y durante
el transcurso del espectáculo martirizaba al
niño, que lloraba en silencio, ante los golpes
e insultos del muchachón.
Una tarde Pedrito no fue visto. No estaba
en la casa. Un peón que había llegado
en la tarde de un domingo a observar como estaban los
ladrillos crudos, había notado algo en el fondo
del aljibe. Dio cuenta a la policía. Con las
primeras sombras de la noche llegó la autoridad
al lugar, y alumbrado con linternas vieron que en las
aguas del pozo, semisumergido, estaba el cuerpo de un
niño. Lo extrajeron, y pudieron identificar el
pequeño cadáver como el de Pedrito Sangüeso.
La mujer y el hijo de ésta, donde habitaba el
niño, mostráronse reacios a declarar nada.
No dijeron por qué causa no dieron parte a la
policía de la desaparición del niño.
Por fin averiguaron que Pedrito había sido martirizado
por el muchachón que abusó de él
y luego de golpearlo brutalmente, y para evitar ser
denunciado, lo ahogó en el aljibe. En el cementerio
se levanta un humilde monumento en memoria de este inocente
sacrificado por los bajos instintos de una bestia humana,
que lamentablemente eludió el rigor de la ley,
por esas circunstancias que suelen interponerse a la
voluntad de castigar a quienes agravian a la sociedad
como en este caso, de ribetes espeluznantes.
FUENTE: Crónica
del NOA. 27/02/1982