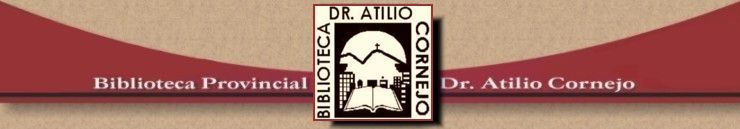Hubo hace bastante tiempo en el norte de la provincia, por los bosques de cedro y de roble, un hachero que hizo historia, tanto por su capacidad física como por su extraña forma de vivir. Era un raro asceta en medio del monte, donde la gente que vivía de la tala de los árboles, se dedicaba los días de descaso, a gastar sus salarios en las ramadas donde se vendía vino, sidra o cualquier bebida alcohólica. El hachero, como le decían, era alto, cenceño, con unas amplias espaldas y recios brazos, donde veíanse mover bajo la piel los músculos tensos, fuertes, hechos con el voleo interminable del hacha.
Hubo hace bastante tiempo en el norte de la provincia, por los bosques de cedro y de roble, un hachero que hizo historia, tanto por su capacidad física como por su extraña forma de vivir. Era un raro asceta en medio del monte, donde la gente que vivía de la tala de los árboles, se dedicaba los días de descaso, a gastar sus salarios en las ramadas donde se vendía vino, sidra o cualquier bebida alcohólica. El hachero, como le decían, era alto, cenceño, con unas amplias espaldas y recios brazos, donde veíanse mover bajo la piel los músculos tensos, fuertes, hechos con el voleo interminable del hacha.
El Hachador había ganado concursos de todo tipo, incluso aquellos donde de tiraba al blanco arrojando la pesada hacha con una mano. Pero no se trataba solamente de él, sino también de su hijo. Tenía un físico idéntico al del padre, y lo seguía sumiso y cariñoso, obedeciéndole y brindándole toda clase de respetos.
Al medio día sé hacia un alto para comer, a la par que se acallaba el golpeteo de las hachas, que iban abatiendo los altos árboles en las soledades que achicharraba el calor de la siesta. Con su hijo comía con parsimonia un trozo de carne asada en una pequeña fogata, que daba brazas blancuzcas de ceniza y comían junto a la carne, choclo hervido, o papas hervidas pisadas, aderezadas con aceite de oliva. No bebían jamás nada que contenga alcohol, y eso los hacia apartarse de los bulliciosos y casi harapientos hachadores, que poblaba el monte con sus familias que los seguían por las desconocidas sendas que desembocaban en los obrajes.
La costumbre de padre e hijo de no beber, arrancaba pullas de los labios de los demás hachadores, pero cuando estaban ambos ausentes, puestos que imponían respeto, la dimensión muscular de verdaderos colosos, y la mirada bajo el entrecejo fruncido, como si estuvieran aguardando la oportunidad de replicar una agresión. Por las noches todos se reunían en la amplia ramada alumbrada con faroles a kerosén, que pendían de un palo que hacia de viga, era el comedor, donde el concesionario atendía la gamela.
El dueño del obraje había recomendado que se trate con suma consideración a padre e hijo. Estos comían todas las noches en un rincón, sobre una pequeña mesa con un mantel de cuadros blancos y azules, que iba perdiendo color a medida que la mugre avanzaba sobre la trama de la tela. Una lata de aceite identificaba el lugar donde sentábanse ambos. Cuando llegaban, todavía sudorosos de la ardua tarea, con sus hachas al hombro, un silencio respetuoso invadía a los comensales y los chicos, curiosos e imprudentes, con la cuchara en la boca volvíanse para observar a los dos hacheros más temidos y respetados del lugar. Siempre ganaban más porque nunca faltaban, y el esfuerzo sincrónico y permanente, les permitía hachar más metros cúbicos que cualquier hombre que integrara la cuadrilla.
Recibían su paga y quedaban con ella tranquilos los días de descanso. El hijo, sumisamente, entregaba su parte al padre, de cabellos ya blancos pero de tórax joven, quien guardaba las ganancias para invertirlas cuando terminara el período de explotación, allá en su rancho, donde había comenzado a criar ganado. Como eran más rápidos que el resto, siempre andaban avanzados en las picadas y hubo instantes que estaban alejados hasta un kilómetro del resto de la gente. Alguien una vez les hablo de los riesgos que podían correr con algún tigre que anduviera por el lugar. Ambos rieron de buena gana, ya que nuca pensaron en esta clase de peligro, teniendo la convicción de que estos animales huían al sentir la presencia de un hombre.
Un día al atardecer se aprestaba a volver hacia el campamento. El padre abría la marcha y caminaba distraído, pisando los yuyos que ya habían comenzado a crecer sobre la picada. Sintió que se agitaba un pajonal. Cuando miró hacia allí, alcanzó a ver el salto ágil del jaguar, que de un zarpazo en el aire destrozó el rostro de su hijo, que cayó sin poder defenderse. Desesperado, con movimientos casi eléctricos antes de que se levantara el tigre, asestóle un golpe con el hacha. Fue un golpe como los que usaba para demostrar su puntería arrojando el hacha. Crujieron los huesos de la fiera que quedó clavada contra un tronco, destrozada del certero y brutal hachazo. Con los ojos perdidos en el vacío llegó al campamento llevando en brazos el cadáver de su hijo.
Todos se pusieron de pie, en silencio, sin decir una palabra. Colocó el cuerpo sobre el piso y esa noche bebió hasta saturarse. Luego se marchó hacia el monte siempre llevando el cuerpo de su hijo. Lo encontraron dos días después en un claro del monte.
Al parecer, vencido por el vino y el dolor, quedo dormido sobre un viejo tronco caído. Era un hormiguero de termitas. Quienes lo hallaron, con espanto relataban que las hormigas habían dejado la cabeza y los hombros del hachador convertidos en hueso blancos.
FUENTE: Crónica del Noa. Salta, 16 de Mayo de 1982.