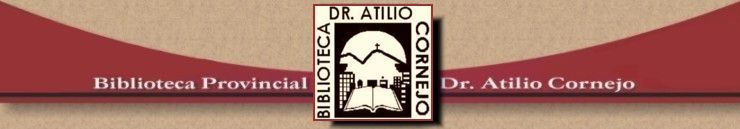A fines de la década del 30 y comienzos de la del 40, apareció Enrique Carrique en el centro de la ciudad. Tendría a lo sumo 11 años de edad, y su carita de niño bueno mostraba todavía el candor de los años infantiles. De esa infancia de los niños pequeños, que sueñan con hadas y duendecillos, llevados a su imaginación desde los viejos cuentos que solían ser leídos en las ediciones "Calleja", tan en boga por los años 20.
A fines de la década del 30 y comienzos de la del 40, apareció Enrique Carrique en el centro de la ciudad. Tendría a lo sumo 11 años de edad, y su carita de niño bueno mostraba todavía el candor de los años infantiles. De esa infancia de los niños pequeños, que sueñan con hadas y duendecillos, llevados a su imaginación desde los viejos cuentos que solían ser leídos en las ediciones "Calleja", tan en boga por los años 20.
Enrique era hijo de españoles, de cabello negro, tez blanca matizada por algunas pecas que le invadían parte de su breve nariz. Mostraba en su aspecto el cuidado de su madre para mantener su ropa limpia, y sus modales revelaban la buena educación que estaba recibiendo, tanto en el seno del hogar como en las escuelas a la cual asistía.
Enrique Carrique no llegaba al centro vagabundeando, sino que lo hacía para ayudar a sus padres que, seguramente, por aquel entonces pasarían necesidades para mantener la familia, indudablemente poblada de risueños niños, hermanitos menores de este novel trabajador de la calle. Portaba una bandeja de mimbre sostenida por una correa que le pasaba por detrás del cuello.
La canasta, cuadrada y de fondo plano, contenía variedad de golosinas, como ser chocolates, pastillas, caramelos, chocolatines y toda la gama de esas pequeñas delicias que siempre atraen a chicos y a grandes. Apareció en la plaza 9 de Julio, y apenas voceaba su mercancía, pronto, dada la natural simpatía que emanaba del niño, se hizo de una nutrida clientela que a diario le adquiría buena parte de su carga de dulces y confituras.
Sentíase sinceramente amigo de sus clientes, a quienes solía prestar pequeños servicios, como ser llevar un recado, o buscar una revista en el kiosco de la esquina. Los jóvenes, más de una vez, le encomendaban misiones propias de Cupido, confiándole una breve correspondencia amorosa, que llegaba con toda seguridad a manos de la elegida, puesto que Enrique abría cualquier sonrisa con sólo presentarse delante de la persona buscada, y exhibir su expresión de candor de niño bueno.
Pasó así bastante tiempo, y Enrique se hizo un algo habitual en la plaza, como si hubiera entrado a formar parte del paseo, a donde llegaba cuando caía el sol, en razón de que antes de ello tenía que asistir a clase en alguna escuela de las afueras de la ciudad. Como todos solía tener su día de descanso semanal, que generalmente era el domingo de cada semana, y se dedicaba a su deporte favorito: El fútbol. Relataba que juntamente con otros chicos de su edad, en un potrero ubicado en los barrios aledaños, protagonizaba apasionantes encuentros, donde lo único que faltaba era el público.
Con un pañuelo blanco luciendo un nudo en cada extremo, corría desaforadamente de un lado a otro del improvisado field, para lograr hacer una jugada intentando un gol que nunca materializó, a pesar del esfuerzo y hasta desesperación que en ello ponía. Rojo de fatiga y transpirando, conversando animadamente con sus compañeros y ocasionales adversarios, regresaba hacía su casa cuando la escasa luz del día obligaba a terminar con la justa deportiva.
Al otro día, si le preguntaban, contaba alguno de los pasajes de estos encuentros anónimos, dentro de los deportes que se difundían en ese tiempo en la ciudad. Pasaron unos pocos años, y ya Enrique mostraba la insinuación de haber iniciado su etapa de adolescente. Había comenzado a cambiar la voz, y sus frases las interrumpía cuando, bruscamente, sin que él lo quisiera, se aflautaba el tono de su voz, o adquiría sonoridades graves y breves. Ruborizándose sin poder evitarlo, y motivaba risas de sus clientes que encontraba en ello un motivo de sana comicidad.
Un día anunció que jugaría el domingo siguiente un partido de fútbol con un grupo de muchachos de otro barrio. Se había entrenado junto con sus compañeros, y mostrábase ansioso por tomar parte en el encuentro. Por fin llegó el anhelado día, y no fue al lugar de la plaza que solía ocupar diariamente. Pero el lunes tampoco fue, ni al día siguiente. Su ausencia causó cierta alarma y alguien trato de averiguar lo que ocurría. Llegó pronto la noticia. Enrique estaba jugando como arquero defendiendo la valla de su club. En un momento dado hubo una situación de peligro. La pelota estaba cerca y se arrojó sobre ella, en instante en que un muchachon lanzaba un feroz puntapié. El golpe lo recibió en el abdomen y quedo encogido. Lo llevaron a su casa, y al no componerse, sus padres llamaron a la Asistencia Pública. Lo llevaron en una ambulancia y lo operaron de urgencia en el hospital. El golpe le había reventado el hígado.
Enrique expiró ese amanecer, soñando que había salvado la valla su club con esa dolorosa hazaña que lo había postrado... para siempre.
FUENTE: Crónica del Noa. Salta, 4 de enero de 1982.