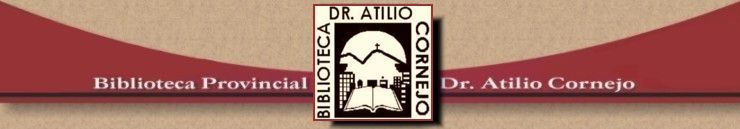Hubo un tiempo en que existía un oficio que poco se ejercía en Salta. Era el oficio de los deshollinadores. Aparecían de vez cuando, no muy seguido, por las calles de la ciudad, dirigiéndose a la casa de algún cliente. En realidad los salteños lo conocían por alusiones a estos trabajadores, que se leían en chistes de revistas de Buenos Aires que llegaban a Salta con tres o cuatro días de atraso, como Caras y Caretas.
Hubo un tiempo en que existía un oficio que poco se ejercía en Salta. Era el oficio de los deshollinadores. Aparecían de vez cuando, no muy seguido, por las calles de la ciudad, dirigiéndose a la casa de algún cliente. En realidad los salteños lo conocían por alusiones a estos trabajadores, que se leían en chistes de revistas de Buenos Aires que llegaban a Salta con tres o cuatro días de atraso, como Caras y Caretas.
Allí aparecían con el rostro tiznado, portando un cepillo de largo cabo y tocados con una chistera de felpa, en ruinoso estado por supuesto, que era el distintivo de ellos.
Era como la escarapela del sindicato nonato de los deshollinadores. La réplica vernácula que teníamos en nuestra Salta, en algo se parecía a estos "elegantes" de la populosa Buenos Aires. El parecido radicaba más que nada en la falta de higiene. Es decir, en la carga de tizne que cubría parte del rostro y la mayor parte del atuendo que usaban, que, por otra parte, era el que vestían a diario. Se dedicaban a la limpieza de las chimeneas de las cocinas de la ciudad. De esas cocinas de hierro que se conocían como las "cocinas económicas". Trataban el precio del servicio en una larga charla con la dueña de casa a la que llamaban "marchantita". Finalmente cuando cerraban el trato, que por lo general era de un peso con cincuenta centavos salían a la calle y retornaban con una larga escalera, yapada con tablas de cajones viejos. Subían a los techos y comenzaban su labor, un tanto despreciada por el servicio doméstico de la casa.
La chimenea estaba cargada de hollín, proveniente de los trozos de leña de "cebil colorao", árbol generoso que cubría por aquellos años las laderas y cumbre del cerro San Bernardo, como los cerros vecinos. A golpes, y pasando el largo cepillo por la alta chimenea de hojalata, cumplían lentamente su tarea. Al medio día - por que siempre procuraban llegar a esa hora- la dueña de casa les hacia servir el almuerzo, abundante por cierto que se incorporaba como un aditamento de la escasa paga que percibían por su trabajo.
Cuando terminaba la limpieza, ya en horas de la tarde, para demostrar la perfección de la labor cumplida, encendían la cocina para que el dueño y la dueña de casa aprecien el aumento del tiraje. Para ello tenia que hachar denodadamente los troncos del cebil, en el patio del fondo de la casa y soplar el inicio del fuego hasta que las llamas comenzaban su danza, siempre absorbente, dentro de la hornalla.
Así terminaba la tarea, y salía contento con su paga a festejar el día, en esos años en que un litro de vino costaba diez centavos.
Los deshollinadores desaparecieron, en forma un tanto brusca del escenario de nuestra ciudad, como del resto del país. Primero fue el uso del kerosén, lo que les redujo su área de trabajo, pero ya antes el carbón limitaba sus actividades, sobre todo en casas de la gente pobre, donde se usaba exclusivamente este combustible para preparar las comidas del día. Las cocinas y calentadores eléctricos, fueron el segundo avance del progreso que redujo aun más el "mercado de trabajo", de estos anónimos trabajadores independientes.
Después apareció el gas en garrafas. Este combustible, al principio no era aceptado por todos los vecinos en forma masiva, al contarse detalles espeluznantes de insólitos accidentes, acompañados de ensordecedoras explosiones que habían enlutado a varias familias. Aunque el informante de estos trágicos suceso nunca daba el nombre de las víctimas, ni el lugar del accidente que, por lo general, estaba en la imaginación del narrador y no en otro sitio. Pero el final de la presencia de los deshollinadores vernáculos de Salta, lo dio el tendido de la red de gas natural.
Nadie los despidió, se fueron callados y solitarios. Tras de ellos surgían los comentarios de las amas de casa que les sonaban como epitafios: "No hay que buscar la leña, ni soplar el fuego, arrimas un fósforo y tenés ya listo el fuego para todo. ¡Ah! Y no deja tizne ni hollín".
FUENTE: Crónica del Noa. Salta, 13 de Mayo de 1982.