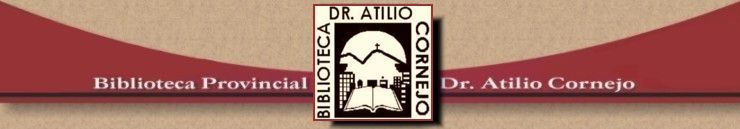Desde
hace cuatrocientos años, uno de los entretenimientos
de los salteños ha sido contemplar el cerro San
Bernardo.
Desde
hace cuatrocientos años, uno de los entretenimientos
de los salteños ha sido contemplar el cerro San
Bernardo.
Cuando don Hernando de Lerma llegó hasta
este valle, el cerro encontrábase cubierto de
una fronda fresca, llena de aves canoras, que rivalizaban
en sus trinos batiendo el aire cargado con los aromas
de las plantas y sus flores, que formaba como una atmósfera
aparte bajo la copa de los cebiles y paraísos,
honrada por insistentes rayos del sol, que venciendo
la oposición de las hojas llegaba hasta el suelo,
mostrando el mundo en constante movimiento de pequeñas
partículas de polvo, que tomaban el color dorado
de la luz solar.
Zumbaban los insectos y las hormigas marcaban
la columna diminuta y móvil, con sus cargas de
trozos verdes de las hojas que constituían su
cosecha diaria. Por aquel entonces la tranquilidad del
cerro era alterada por la presencia de pumas y gatos
monteses, que merodeaban en procura del sustento, en
esa lucha cruel e incesante que imponen las necesidades
de la supervivencia en la vida salvaje.
Los años fueron pasando lentos, soleados,
con las incidencias inevitables de los malones indios
que furiosamente querían recuperar la tierra
arrebatada por el conquistador de corazón frío
y coraje incomparable.
Cuando la Cruz tendió sus brazos de
madera en la cumbre, todo había pasado y salta,
recostada a la falda del cerro tutelar, solía
tenerlo como punto de reunión familiar. Proveía
generosamente de leña de cebil y a la sombra
de los árboles que perduraban, allá por
la década de los años 20, juntábanse
familias que ascendían el cerro para tomar el
mate en horas de la tarde.
En una de sus laderas, que había perdido
casi toda su vegetación, podía apreciarse
la negra boca de una cueva. Había un opa de edad
indefinida, que hacía vida rupestre en este túnel
natural del cerro que el público bautizó
con el nombre de “La Cueva del Loco”.
La verdad es que nadie sabía a ciencia
cierta cómo era, y qué hacía el
solitario habitante del cerro, cuya silueta solía
emerger de su covacha, para desaparecer por las sendas
que corrían en distintas direcciones. Se le achacaban
muchos defectos y misteriosos conocimientos de todo
lo que acontecía en el valle que se extendía
a sus pies.
Decían que era un permanente vigía,
que observaba día y noche la vida de los vecinos
de la ciudad. Esta curiosidad mantenía al opa
–pues en realidad era eso y no loco- absorto en
el cúmulo de hechos y detalles que su estrecho
cerebro debía almacenar en forma constante, y
que su imaginación no podía interpretar
al carecer del don del razonamiento.
Pero la gente creía a pie juntillas
que todo lo veía y todo lo sabía. Hubo
personas que miraban con temor hacia la negra boca de
la cueva, creyendo que algún desliz que habían
cometido, aún cuando fuera en la oscuridad de
la noche, era conocido del opa silencioso y de mirada
penetrante, que siempre oteaba desde las tinieblas de
su reducto. Había quienes lo buscaban para tratar
de hacerlo hablar y, cuando comprobaban que era prácticamente
mudo, y que se disgustaba cuando querían comunicarse
con él, sentíanse aliviados, mientras
veían al oligofrénico alejarse presuroso,
con un trote simiesco, en busca del sendero que lo llevaría
de retorno a su cueva, tal vez poblada de alimañas,
entre las cuales, vencido por el cansancio, cerraba
los ojos abatido por el sueño, mientras ratones,
víboras y otras repugnantes compañeros
de cueva, iniciaban sus andanzas nocturnas. Su aspecto
era repulsivo y las madres hacían entrar a los
chicos dentro de los ranchos, cerrando fuertemente las
puertas, cuando veían aparecer el morador de
la ladera. La verdad es que nunca se supo si había
atacado a alguien o cometido algún acto repudiable.
Cierta vez fue encontrado el cadáver
de una mujer, en avanzado estado de descomposición,
en un lugar no muy alejado de la Cueva del loco. Fue
detenido, despiojado y lavado, mientras emitía
gruñidos de enojo y temor al mismo tiempo. Nada
pudo saberse, salvo que había visto el cuerpo
desde poco después de la muerte de la infortunada
mujer. Cuando fue puesto en libertad, retornó
a su refugio, pero llevaba en su rostro una meca de
miedo. Había conocido a los habitantes de Salta
desde muy cerca, y sufrió el rigor de la ley.
Desde entonces salía poco de su cueva,
hasta que no se le vio más. Dicen que murió
de viejo mientras transitaba por el cerro, que ya pocos
cebiles mostraba en sus laderas, pues la cumbre lucía
una inmensa calva que coronaba el lugar, que fuera puesto
de vigilancia de los Infernales de Güemes.
Nadie menciona ahora la Cueva del Loco, que
posiblemente ha sido tapada por algún desmoronamiento,
provocado por la construcción de los accesos
para automóviles, que hoy abarcan el San Bernardo
y el cerro 20 de Febrero.
FUENTE: Crónica
del NOA. Salta. 19/03/1982.