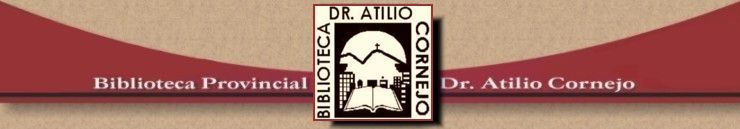Entre
la década del treinta, que desaparecía
bajo el olvido de las hijas de almanaques viejos, y
la década del 40, que comenzaba a asomarse con
todas las sorpresas que aún perduran, recorría
las calles de la ciudad la figura de una frágil
anciana, vivaz a pesar de los años, que todo
el vecindario de Salta trataba con un afecto peculiar,
puesto que no dejaba de molestarla un poco para lograr
una exhibición de su defensa personal, que se
basaba en su cartera, verdadera reserva de proyectiles
que utilizaba generosamente cuando se daba el caso.
Por este detalle la apodaban popularmente “La
Carterita”.
Entre
la década del treinta, que desaparecía
bajo el olvido de las hijas de almanaques viejos, y
la década del 40, que comenzaba a asomarse con
todas las sorpresas que aún perduran, recorría
las calles de la ciudad la figura de una frágil
anciana, vivaz a pesar de los años, que todo
el vecindario de Salta trataba con un afecto peculiar,
puesto que no dejaba de molestarla un poco para lograr
una exhibición de su defensa personal, que se
basaba en su cartera, verdadera reserva de proyectiles
que utilizaba generosamente cuando se daba el caso.
Por este detalle la apodaban popularmente “La
Carterita”.
Lo primero que llamaba la atención
en ella era precisamente su cartera. Era grande, de
cuero delgado, que con buenas intenciones podía
afirmarse que era de un color rojizo. Cerrábase
al centro con ese cierre de metal tan en boga por esos
años, que parecían dos dedos pulgares
que se entrecruzaban en el centro de la boca de la cartera.
En el caso que narramos, servía para llevar piedras
del tamaño de las que usaban los muchachos para
hondear, así que la cartera era una especie de
“santabárbara” de la inquieta anciana.
Solía aparecer por las calles céntricas
al mediodía, o en las primeras horas de la tarde,
desplazándose rápidamente, y murmurando
un monólogo permanente que sólo interrumpía,
cuando alguién le decía algo que la molestaba.
Al mismo tiempo que caminaba por la ciudad, iba buscando
de reojo a los muchachotes que solían burlarse
de ella, y le gritaban “Carterita”, a voz
en cuello. A esta alusión respondía de
inmediato con una pedrea no muy violenta, que servía
para calmar sus nervios, y al mismo tiempo para divertirse
un poco.
Cuando era muy chico el provocador, deteníase
en su carrera, y sonriendo con dulzura acariciaba los
cabellos del pequeño audaz, que la miraba contento
y sonriente, mientras repetía con insistencia
“Carterita” “carterita”. Su
cabeza iba tocada con una vieja “cloche”,
que fue moda a fines del siglo pasado, seguramente cuando
era joven, y vivía pendiente de las constantes
reformas de la moda. Al principio, cuando recién
apareció como personaje curioso del medio, nadie
podía identificarla, repitiendo el sobrenombre
que seguramente le puso algún muchacho travieso,
que la impulsó a armarse de las piedras con que
llenaba su ajada cartera de bordes metálicos.
Pero un buen día alguién contó
su breve historia. “La Carterita”, era la
señorita Rosita Sartori, conocida educadora que
había dedicado los mejores años de su
vida, a impartir la enseñanza de las primeras
letras en las aulas, que abrieron en todo el país,
merced al empuje de Sarmiento, cuyo ejemplo aún
estaba fresco en la memoria de la gente. Al final de
muchos años de servicios había obtenido
su jubilación. Los años la colmaban de
malestares que, indudablemente culminaron en una progresiva
arterioesclerosis, que la había convertido en
el pintoresco personaje que describimos. en su mente
sumida en la bruma por esta enfermedad implacable, tal
vez recordaba pasajes aislados de su vida, los más
alegres o los que más le gustaban, y había
también momentos en que, a no dudar, llegaban
desde la sombra de su pasado, sucesos ingratos que habían
quedado prendidos en su memoria. Entonces disminuía
la rapidez de sus pasos, entreabría la boca,
y lllevándose lenta y cuidadosamente un pañuelo
a los ojos, por debajo sus espejuelos de anciana, enjugaba
una lágrima que caía sin sollozos por
sobre sus ajadas mejillas. Era un instante breve, fugaz,
en que parecía retornar hacia su estado normal,
pues quedaba como atónita, mirando en torno y
observando sus ropas, cual si se interrogara que estaba
ocurriendo, y por qué estaba vestida tan ridículamente.
Pero éste relámpago de cordura duraba
menos de lo que se tarda en relatarlo, y aparecía
nuevamente la inquieta y belicosa “Carterita”,
de paso apresurado y de pésima puntería
para lanzar proyectiles recogidos a la vera de alguna
calle enripiada. Durante los inviernos pocos o nadie
la veía, pues seguramente quedaba encerrada en
su vieja casa, observando la calle desierta detrás
de una persiana adornada con la antigua coquetería
de los visillos. Alguién quizás recuerde
cuando fue la última vez que se la vio recorriendo,
con su extraña urgencia de siempre, las calles
de la ciudad, luciendo su atuendo característico
y su infaltable cartera cargada de piedras. Tal vez
un día haya amanecido inerte en su lecho, donde,
seguramente, mientras dormía llegó la
parca para llevarla para siempre al mundo de las sombras.
Fuente:
Crónica del NOA - Salta 13-11-1981.