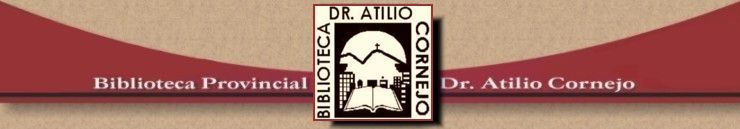La
gente de nuestro campo es supersticiosa y creyente,
tal vez por ese eclecticismo místico que le viene
de los ritos paganos indígenas y de la religión
católica traída por los conquistadores
españoles. La prédica de los misioneros
siempre hablaba de los misterios y esta palabra, o mejor
dicho este concepto, es el más aceptado por esta
gente proclive al temor de Dios, a lo desconocido. Las
sombras siempre traen la incertidumbre y desde el comienzo
de la historia el hombre se protegió de ella
con la lumbre de una fogata. A través de las
tinieblas avanzaban silenciosos grandes saurios carnívoros
u otras especies del nacimiento de la vida en el planeta
y formaron esa base de miedo a la oscuridad que perdura
aún en todas las civilizaciones. Todo ello converge
en la mentalidad crédula y humilde de esa gente
ruda, honesta y valiente para afrontar los hechos reales
de la vida, pero temerosa y lábil ante los hechos
desconocidos que comienzan en el límite final
de la vida y en donde la muerte se asoma en personajes
inconsútiles, cuya imagen de terror la concibe
la imaginación de cada uno. Decimos esto porque
las creencias o especial estado de ánimo dieron
lugar a muchos sucesos cruentos, injustos, que han quedado
ocultos entre las quebradas inmutables de los cerros
y montañas, como también por el silencio
de la gente que veía en estos hechos un “caso”
que no estaba ligado a este mundo sino que había
surgido de las sombras tenebrosas de un más allá
sombrío y amenazante que suele amedrentar todavía
desde la salamanca.
La
gente de nuestro campo es supersticiosa y creyente,
tal vez por ese eclecticismo místico que le viene
de los ritos paganos indígenas y de la religión
católica traída por los conquistadores
españoles. La prédica de los misioneros
siempre hablaba de los misterios y esta palabra, o mejor
dicho este concepto, es el más aceptado por esta
gente proclive al temor de Dios, a lo desconocido. Las
sombras siempre traen la incertidumbre y desde el comienzo
de la historia el hombre se protegió de ella
con la lumbre de una fogata. A través de las
tinieblas avanzaban silenciosos grandes saurios carnívoros
u otras especies del nacimiento de la vida en el planeta
y formaron esa base de miedo a la oscuridad que perdura
aún en todas las civilizaciones. Todo ello converge
en la mentalidad crédula y humilde de esa gente
ruda, honesta y valiente para afrontar los hechos reales
de la vida, pero temerosa y lábil ante los hechos
desconocidos que comienzan en el límite final
de la vida y en donde la muerte se asoma en personajes
inconsútiles, cuya imagen de terror la concibe
la imaginación de cada uno. Decimos esto porque
las creencias o especial estado de ánimo dieron
lugar a muchos sucesos cruentos, injustos, que han quedado
ocultos entre las quebradas inmutables de los cerros
y montañas, como también por el silencio
de la gente que veía en estos hechos un “caso”
que no estaba ligado a este mundo sino que había
surgido de las sombras tenebrosas de un más allá
sombrío y amenazante que suele amedrentar todavía
desde la salamanca.
Hace ya varios años, había un
gaucho fuerte como pocos, entrado en los cuarenta años,
que se llamaba don Sinforoso. Rudo, dotado de una fuerza
física por sobre lo normal, solía dominar
en las laderas a toros embravecidos o a potros indomables,
hasta el momento en que él los en lazaba y los
montaba para dominarlos. Nunca dio señales de
temor a nada y su aspecto franco y altivo a la vez revelaba
su condición de auténtico señor
de la tierra guardiana de tradiciones. Un sábado
a la tarde, cuando ya comenzaba a soplar el frío
de los vientos de otoño, llegó hasta el
lejano almacén de ramos generales, cuya ventana
era una especie de faro en la oscuridad de la quebrada,
que comenzaba a dormirse arrullada por la monotonía
del canto de alguna langosta verde y de los chilicotes
que todavía no desaparecían del paisaje
apabullados por las heladas invernales. Don Sinforoso
desmontó ante la puerta del almacén entrecerrada,
ató su caballo aflojándole la cincha y
entró al lugar. Había vecinos, todos hombres
de campo, que comentaban la desgracia de la comadre
Jacinta, que tenía un hijo “falto”
que ya era “maltoncito”. El almacenero –español
como suele ocurrir- afirmaba que el chango era “pilético”,
y que no había caso, pues sólo podía
paliar la situación una resignación cristiana.
Corrieron los vasos de vino, mientras la atmósfera
del recinto se cargaba de humo y de una tibieza antihigiénica
que obligaba a alargar la tertulia. Uno comentó
sobre la aparición de la “mulánima”,
y que en la quebrada cercana, al dar vuelta en torno
al cerro, aparecía un duende que era la imagen
viva de Mandinga. Se contaron muchos casos, unos milagrosos
y otros espeluznantes, al término de los cuales
la concurrencia guardaba un prolongado silencio, como
si cada uno de los parroquianos tomara tiempo para reconstruir
en la imaginación los detalles horripilantes
del último acto de estas tragedias cargadas de
misterio y de olor a azufre. En un momento dado, don
Sinforoso, ya acuciado por el sueño, levantóse
de su silla despidiéndose, mientras le respondían
con reproches por su ida y pedidos que se quedara un
rato más. El aire frío de la noche le
despejó los vahos del vino, montó en su
caballo y al “marchao” emprendió
el regreso a su rancho, ubicado más allá
de la curva del cerro de la quebrada.
Cuando llegó a este punto recordó
que no había vuelto a ajustar la cincha. Desmontó
y tiró de los corriones apretando el apero contra
el lomo del animal. Un estremecimiento, un relincho
contenido del caballo le pusieron en guardia. Miró
por sobre el hombro y allí estaba. Era la figura
del duende demoníaco de que le habían
hablado en el almacén. Empuñó el
rebenque de Tiento crudo y su recio brazo lo manejó
con brutal certeza, chasqueando los tientos sobre la
figura que daba saltos grotescos y gritos guturales
semisalvajes. No cesó el gaucho de castigar a
la aparición, hasta que ésta corrió
hacia la oscuridad alejándose de su víctima.
Montó su caballo que mantuvo agarrado del bozal,
y sudoroso, agitado, se santiguó y partió
al galope hacia su rancho. Al día siguiente por
la mañana vio junto al cerro de la quebrada a
unos policías. Se acercó a curiosear y
uno le dijo: “Alguien lo ha muerto al hijo “falto”
de doña Jacinta. Parece que fue a lonjazos”.
Don Sinforoso agachó la cabeza y al tranco lento
marchó hacia la comisaría.
Fuente: Crónica
del NOA. Salta. 10- IV- 1981