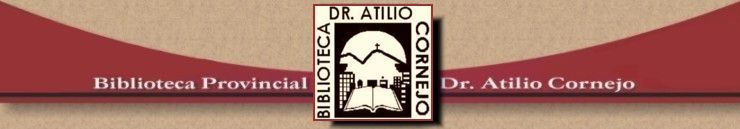El oro, el metal precioso por excelencia siempre trajo aparejado dramas y desgracias en todos los tiempos de que se tenga conocimiento. Despierta la codicia de la gente, que queriendo vivir prácticamente sin trabajar con la conquista o logro del preciado metal, acaba siempre trabajando duramente y sin disfrutar de una vida ni siquiera medianamente tranquila.
El oro, el metal precioso por excelencia siempre trajo aparejado dramas y desgracias en todos los tiempos de que se tenga conocimiento. Despierta la codicia de la gente, que queriendo vivir prácticamente sin trabajar con la conquista o logro del preciado metal, acaba siempre trabajando duramente y sin disfrutar de una vida ni siquiera medianamente tranquila.
El hombre cuando es poseído por la fiebre del oro, pierde todos sus sentimientos y virtudes y cae abyectamente en bajezas que llegan a ser incomprensibles. Estos casos se dan y se han producido en todos los lugares donde se encuentra el mineral áureo y codiciado de todos.
Dentro del territorio de la provincia de Salta también ocurrió y el recuerdo de este acontecimiento parece se ha borrado de la memoria de quienes llegaron a conocerlo. El suceso se registró cuando se estaba construyendo el ramal ferroviario a Socompa, para empalmar con la línea que iría a construir el país trasandino y así llevar al plano de la realidad el anunciado paso hacía las costas del Pacífico.
Muchos extranjeros llegaron para trabajar en la obra ciclópea que se había iniciado, al son de los estruendos de la dinamita que iba horadando las montañas en demanda de la frontera. La actividad en general, en toda la zona andina había sido intensificada al facilitarse las comunicaciones, que asimismo resultaba harto precaria. Entre las únicas actividades no relacionadas con la construcción del ferrocarril estaba la incipiente minería.
En los poblados, de escasas construcciones, se hablaba del encuentro de pepitas de oro y de cuarzo aurífero, hallazgo que solía lograrse al fondo de las abruptas quebradas, desconocidas y solitarias, que se suceden a lo ancho y a lo largo del enorme macizo andino. Por ese entonces llegaron a lo que era el Territorio Nacional de los Andes los inmigrantes yugoslavos y húngaros, que en su casi totalidad se afincaron en ese medio inhóspito y soledoso.
Entre ellos vino un hombre todavía joven, robusto, de mirada acerada y mandíbula que denotaba al individuo de decisiones firmes. Nunca se sintió conforme con el trabajo que cumplía, porque veía claramente que no se labraría el provenir que tal había soñado, cuando partió del lejano puerto de los Balcanes donde se había embarcado para el desconocido país sudamericano.
En San Antonio de Los Cobres, solían efectuarse reuniones en el hotel del lugar, donde se hablaba de todo y se bebía también de todo, muchas veces empujados por el intenso frío de la cordillera, que se mostraba en la blancura de los hielos y las nieves, nuestro hombre, que era de carácter hosco y dominante, escuchaba historias de todo tipo que no le llamaban la atención. Una noche mientras bebía un vaso de ginebra y afuera soplaba furioso el viento arrastrando nieve y partículas de hielo, escuchó hablar sobre una mujer que al parecer había descubierto una veta aurífera.
Se acercó para escuchar mejor al grupo que comentaba el suceso. Curioso ante la novedad, inquirió detalles y le contaron que la Fulana , una mujer todavía agraciada, de tez morena, nacida en la zona, siempre llegaba a San Antonio a efectuar compras, pagando con polvo de oro o pequeños trozos sacados evidentemente de cuarzo aurífero.
No vivía muy lejos de la chata localidad, y solitaria, mantenía una choza donde se protegía de las inclemencias del clima. El yugoslavo una mañana caminó hasta el lugar, donde llegó al mediodía. La encontró a la mujer, que todavía conservaba algo de la frescura de su juventud, que se iba marchitando bajo el azote de los vientos y de los fríos de la cordillera. La estampa varonil del recién llegado la impresionó, y con un gesto lo hizo pasar al estrecho rancho donde le convidó una sopa caliente. Hablaron un rato y él partió, venciendo su timidez de montañesa alcanzó a decirle que volviera.
Las visitas menudearon, hasta que resolvieron juntarse. Ella se había enamorado silenciosamente del yugoslavo y temía perderlo. Su intuición de mujer le decía que el extranjero aceptaba vivir en esa miseria y esa soledad, solamente en procura de descubrir de donde sacaba el oro con que cubría sus necesidades. Al pasar el tiempo, cada vez que su compañero bebía demás, éste le preguntaba sobre su secreto. Un mutismo total la envolvía, lo que enfurecía al yugoslavo.
Llegó a castigarla duramente, pero la mujer seguía siendo solícita y amante, pero sin confiarle su secreto. Como no volvía por San Antonio a efectuar sus compras fueron a verla. La encontraron callada, tirada sobre su catre gravemente herida, ya a punto de expirar. Le preguntaron quien la había herido y quedó en silencio.
Antes de morir dijo: " No quise decirle donde está el oro, porque me abandonaría cuando lo encontrara".
FUENTE: Crónica del Noa. Salta, 25 de junio de 1982.