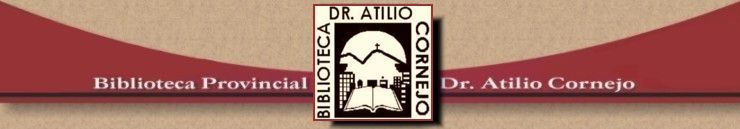Descripción de las imágenes
Señor del Milagro
Figura de Cristo muerto, de tres clavos, con la cabeza inclinada sobre el hombro derecho. La anatomía es vigorosa aunque no demasiado realista en el detalle, mientras que la composición se apoya en algunos Cristos hispanos del siglo XVI.
Sin embargo, los rasgos son americanos, siendo un elemento sugestivo, el uso de tela encolada para el paño de pureza, que nos remitiría a un taller peruano del siglo XVII.
Los sucesivos repintes a que ha sido sometido no lograron empobrecer la belleza y dramatismo de la figura. En 1844 se le cambió la cruz y se le colocó un resplandor de plata, obra del chileno Víctor Nazario Morales, residente en Salta, y en el que se invirtieron veinticinco kilos de plata. Es lamentable que esta obra desapareciera, siendo reemplazada en 1902 por la nueva aureola con querubines y nimbo de nubes.
Madera tallada; policromía no originaria; tela encolada; plata sobredorada, repujada, fundida y cincelada.
Altura máxima: 300 cm; altura del Cristo: 190 cm.
¿Perú?, siglo XVII.
Virgen del Milagro
(...) es una imagen tallada con articulaciones en los codos y muñecas, lo que indica que fue hecha para ser vestida. (…)
María, de pie sobre el cuarto creciente, aplasta al dragón que enrosca por delante su cabeza y su cola asaetada. La peana es prismática y rectangular.
Inclina la cabeza hacia delante con la mirada dirigida hacia abajo. El cabello, partido al medio, pasa por encima de las orejas y se continúa por la espalda en forma triangular, pero solamente ha sido tallado adelante el extremo que cae; el resto de la cabeza es lisa.
La túnica, con cinturón anudado al frente, llega hasta sus pies en pliegues geométricos que sólo quiebran su verticalidad y paralelismo a la altura de las rodillas. Bajo la orla del vestido asoman las puntas de los zapatos.
Contrastan con el tratamiento de dicho vestido los múltiples pliegues de las mangas, dispuestos a partir de los hombros y hasta las muñecas. Grandes motivos de roleos encontrados, estofados, ornamentan simétricamente la túnica, lo que indica la importancia de la imagen ya que después sería cubierta con los ropajes de tela.
Bajo el cuello, sobre el pecho, dentro de una tarjeta cuya parte superior ostenta una orla con un motivo central, fitomorfo, en relieve, se lee: Tomás Cabrera, la encarnó. Año 1795.
La afirmación tan concreta la encarnó alude, sin dudas, a una reciente hechura de la imagen. Además, las características formales en especial, en la cabeza, nos recuerdan claramente a las obras conocidas de Tomás Cabrera.
Está vestida con túnica y manto; lleva corona de plata y peluca.
Madera tallada; policromía no originaria; ojos de cascarón; plata fundida y cincelada.
Altura máxima: 105 cm.
¿Salta?, siglo ¿XVII? – XVIII.
Fuente: Datos del libro de los investigadores Iris Gori y Sergio Barbieri: Patrimonio Artístico Nacional. Inventario de bienes muebles. Provincia de Salta. Buenos aires, Academia Nacional de Bellas Artes, 1988. En: El Milagro de los salteños, cuestión de FE. Idea y realización Nuevo Diario, 2010, Págs. 46/47.
El camino del Milagro
El principal factor de inclusión y de cohesión de la sociedad salteña nació envuelto en una discordia que tuvo como escenario la recién fundada Ciudad de Salta en 1582. Fueron sus protagonistas: Hernando de Lerma, el fundador, gobernador del Tucumán y licenciado en leyes, y fray Francisco de Victoria, el primer obispo del Tucumán.
Esta paradoja se sostiene, aunque no se explica, por hechos históricos que documentan el duro encono entre ambos personajes. Hechos que prueban también, por un lado, el deseo de Lerma de plantar una ciudad a la que impuso por nombre su apellido, y por otro, el del obispo de arraigar la fe y obsequiar un Cristo crucificado para su primera y modestísima Iglesia Matriz.
El cumplimiento de dos mandatos, reiteradamente incumplidos, cruzaron en el Valle de Salta los caminos de Hernando de Lerma y del obispo Francisco de Victoria. El Rey de España y el Virrey del Perú Francisco de Toledo designaron a Lerma para que cumpliera con la orden de fundar Salta, una directiva no cumplida, desde 1570, por tres antecesores de Lerma: Cabrera, Arana y Abreu y Figueroa. Desde que el virrey Toledo impartió la orden de fundar Salta hasta que Lerma la ejecutó, habían pasado dieciséis años y cuatro gobernadores.
Ese mismo año de 1570, la cabeza de la Iglesia Católica, el Papa Pío V, separó al Tucumán de la jurisdicción eclesiástica de Chile y creó la diócesis del Tucumán, dependiente de la jurisdicción de Lima. El Rey Felipe II expresó su deseo de que se erigiera “una iglesia catedral” en el Tucumán, al igual que el caso de la fundación de Salta, no fue fácil lograr que el obispo designado tomara posesión de su sede.
El primer elegido para ocupar el nuevo obispado fue el franciscano fray Francisco de Beaumont, cuya designación se firmó cuando éste acababa de morir. Para reemplazarlo se eligió a fray Jerónimo de Albornoz, otro franciscano de cuarenta años que, después de accidentado viaje, llegó a Lima donde murió sin hacerse cargo del obispado.
El Vaticano encontró su reemplazante en otro franciscano, fray Jerónimo de Villacarrillo, que residía en Lima. Su precaria salud le obligó a renunciar en septiembre de 1577. Aunque algunos dicen que hubo otro postulado, como en el caso de Lerma, la cuarta nominación fue la vencida: en enero de 1578 el Papa Gregorio XIII designó como obispo del Tucumán a fray Francisco de Victoria, dominico nacido en Coimbra (Portugal), formado con los jesuitas y de la Orden Dominica.
El enfrentamiento entre el gobernador Lerma y el obispo Victoria coincidió con el primer saludo que intercambiaron. Años después, el obispo recordó aquel momento: “Saludarle éste y reñir con él, fue uno”, escribió. Que los dos fueran temperamentales y estuvieran bien provistos de argumentos, no alcanza para explicar los motivos de esa recíproca antipatía. El hecho de que Victoria tuviera 42 años y Lerma sólo 37, tampoco es suficiente para entender tanto encono. Algunos historiadores creen que, detrás de esta rivalidad, había un motivo más sensible y menos visible: por sus orígenes familiares, tanto los Lerma de Sevilla como los victoria portugueses de Coimbra, aunque venidos de Castilla, eran señalados como conversos o “cristianos nuevos”. Muchos pobladores de Coimbra pasaron a América y se instalaron como colonos en Brasil.
Cuando aún no había cumplido 20 años, Francisco de Victoria eligió la ciudad de Lima como primera residencia americana. Allí comenzó su carrera: predicó, enseñó teología, fue regente de la Universidad de Lima y consultor del Santo Oficio. En 1571 viajó a Europa de donde regresó a Lima “trayendo veinticuatro sacerdotes dominicos”. En 1576 viajó a España como delegado de la Orden Dominica en América, cuando tenía 36 años.
El obispo Victoria regresó a Lima en febrero de 1580, poco antes que Hernando de Lerma se hiciera cargo del gobierno en Santiago del Estero, desde donde organizó el grupo de vecinos que lo acompañaría en la fundación de Salta. Aquel año Victoria escribió a Lerma diciéndole que llegaría a Charcas en septiembre pues “es el tiempo más cómodo para poder entrar”.
Aquélla sería una de las pocas comodidades. Si el paisaje de las tierras del Tucumán era agradable, no lo eran los muchos padecimientos que esa naturaleza ocultaba en sus seductores encantos: animales feroces, pestes, hambrunas, violencia, catástrofes naturales.
Dice el historiador padre Larrouy que los jesuitas llamaban “Pentápolis” al Tucumán. “No sólo por sus cinco ciudades: Santiago –su cabeza-, Tucumán, Esteco, Córdoba, y Salta, sino también por las costumbres violentas, supersticiosas y estragadas de sus pobladores”.
En aquel escenario de una pequeña ciudad, más imaginada en los papeles del conquistador que de existencia real, se desplegó el enfrentamiento entre el gobernador Lerma y el obispo Victoria. Ramón J. Cárcano, entre otros, describió los detalles de esa pugna en la que ve un primer conflicto entre el Estado y la Iglesia en este territorio.
Las acusaciones entre el gobernador y el obispo se cruzaron como proyectiles. La agresividad de Lerma no se detuvo ante ningún límite ni respetó jerarquías. Encerró en la cárcel, amenazó con “dar palos” y colgar a los sacerdotes de los árboles, a lo que el obispo respondió con la excomunión del irascible gobernador. Estos enfrentamientos dejaron a la recién fundada ciudad sin asistencia espiritual. En 1584 el obispo Victoria escribe al Rey Felipe II para decirle que “más de las dos terceras partes de los cristianos no se han confesado ni se confiesan por falta de sacerdotes”, anota Muñoz Moraleda.
Los pleitos terminaron por hundir a Lerma que fue separado de su cargo, sometido a proceso por la Audiencia de Charcas, y conducido preso hasta allí, desde donde pasó luego a una cárcel en Madrid. Las querellas no terminaron entonces pues el obispo Victoria también se enfrentó con Ramírez de Velazco, el gobernador que reemplazó a Lerma. En 1584 el obispo renunció como obispo, aunque siguió desempeñando ese cargo de forma intermitente. En 1590 embarcó en Buenos Aires rumbo a España.
En 1592, exactamente diez años después de la fundación de Salta, en el barrio madrileño de Atocha, con pocas semanas de diferencia y quizás sin saber el uno la suerte del otro, morían Hernando de Lerma y Francisco de Victoria. La vida de Lerma se apagó en una oscura celda de Atocha, acosado por la pobreza, “sin tener con qué se dijese una misa”.
En noviembre de 1592 Francisco de Victoria murió cerca de allí, en el Convento de Nuestra Señora de Atocha. Nombró heredero de sus muchos bienes al Rey Felipe II para que repartiera parte de ellos en las Iglesias del Tucumán. Victoria tal vez haya muerto sin tener noticias de la suerte corrida por las dos imágenes que había donado para las iglesias del Tucumán: una del Señor Crucificado para la Iglesia Matriz de Salta, y otra, una Señora del Rosario, para el Convento de Predicadores de la Ciudad de Córdoba.
Ni Lerma ni Victoria tuvieron tiempo para comprender que, pese al escaso tiempo en Salta y a su encarnizado antagonismo, habían colocado tres de los cimientos más firmes y duraderos de ella: la elección del espacio geográfico para edificarla, sus primeras instituciones y su fe religiosa. El fundador dejó su apellido al valle que abraza la ciudad. El obispo, la imagen del Cristo del Milagro.
Cruce de creencias
En la recién fundada ciudad, la precariedad lo impregnaba todo: número de hombres, recurso para la subsistencia, medios de transporte, elementos técnicos, defensas contra enfermedades, materiales de construcción, educación y práctica religiosa. Los sacerdotes que recorrieron la diócesis remarcaron esa debilidad general, que se agudizaba entre los indígenas que padecían por estar abandonados o por tener demasiado cerca la severa mano del amo. La posibilidad de evangelización y de ayuda paternal todavía estaba lejos.
Ese frágil poblado que era Salta en sus primeras décadas, sentía la amenaza de verse agrietada por espasmos de la tierra. Temía perecer por la furia de un cielo que castigaba con pestes y sequías, o amenazaba diluvios. Peligros que provocaban miedos; miedos que buscaban conjurarse. También en este caso, como señala Jean Delumeau respecto a Europa, la historia escrita se ocupó más del valor, del coraje y de la temeridad que del miedo.
La extensión geográfica de la diócesis contrastaba con la presencia de religiosos de distintas órdenes: cuando llegó Victoria había sólo cinco clérigos. Al dejar la sede eran 33. Según un informe, pocos años después de la fundación, en Salta sobrevivían 150 españoles y 1500 indios “sin doctrina y los más sin bautismo”; sólo dos sacerdotes, la iglesia matriz y los conventos franciscanos y mercedarios. Esta precariedad dificultaba la divulgación del mensaje cristiano que, al decir de George Baudot, era el “hecho religioso primordial” que atravesaba el imperio español en América.
Limitados e impedidos de adorar a los dioses de sus antepasados, los indígenas encontraban dificultades para comprender los rudimentos y aceptar como creencias propias lo que inculcaban los sacerdotes. Además de lo complicado que resultaba traducir a términos comprensibles la doctrina, esta dificultad provenía de la falta de sacerdotes que supieran hablar sus lenguas. Ella se convertía en imposibilidad si intentaban usar un simple catecismo.
La resistencia indígena fue débil dentro de la angosta franja de territorio salteño delimitado por los calchaquíes, las tribus de la “frontera” y la soledad de la puna. Esa menor resistencia podría explicar por qué aquí no se desató la intensa “guerra de las imágenes” que los conquistadores libraron en México para extirpar ídolos indios. Antes que guerra, lo que prevaleció en este espacio del Tucumán fue una combinación de desplazamiento, absorción, yuxtaposición y sincretismo de creencias.
Para españoles y mestizos, la vida religiosa estaba a tono con el resto de una rústica vida cotidiana, a la que aportó gran parte de sus escasos elementos de sociabilidad. Más mujeres que hombres asistían a misa y eran pocos los fieles que comulgaban. Las únicas fiestas religiosas acompañadas de procesiones eran Semana Santa, Corpus, Ascensión, Difuntos, o las del santo patrono en las que predominaba el sello andaluz, región de origen de la mayor parte de sus pobladores.
En el Perú los indígenas introdujeron “subrepticiamente” sus ritos paganos en ellas. Aprovechando las procesiones de los santos durante Corpus Christi, “esconden entre ellas sus ídolos”. No pasaron muchos años para que los rasgos criollos y mestizos matizaran esas celebraciones.
Dice Jaime Lafaille que a principios del siglo XVII, el rey Felipe II concibió “la idea de encomendar a un artista sevillano la tarea de tallar en madera muy oscura la imagen de un Cristo con facciones indias, el cual se enviaría al Virreinato del Perú, con la intención de que los descendientes de los incas se reconocieran en la imagen y dejaran de adorar al sol y a otras de sus antiguas deidades”. Esa imagen habría quedado en el pueblo de Mollepata.
Presencia y poder de las imágenes
La imagen, el culto a la imagen milagrosa y la piedad basada en ella, por su “efecto hondamente conmovedor”, se revelaron como eficaces instrumentos de cohesión y de comunicación. También lo fueron como medios evangelizadores y educadores, en una comunidad con muy escasos libros y una ínfima cantidad de lectores. A esto se añade el apego a ellas de los “cristianos viejos”, reforzado después de la Reconquista.
Esto contribuyó “a fijar la identidad de los cristianos de España y sus prácticas religiosas en un tiempo en que la Iglesia favorecía el culto a las imágenes, a condición de que no se cayera en la idolatría”, señala Serge Gruzinski. La difusión del culto a las imágenes fue uno de los elementos más dinámicos de la reforma de la Iglesia impulsada por el concilio de Trento.
Victoria reparó en las limitaciones que imponían el medio y la pobreza. Advirtió también la importancia de utilizar el lenguaje de las imágenes para evangelizar, asimilando la lección que se desprendió del culto que los indígenas mexicanos comenzaron a rendir, a partir de 1530, a la Virgen de Guadalupe pintada en la colina de Tepeyac en el sitio donde, antes de la Conquista, rendían culto a una divinidad indígena. Denunciado como escandaloso en 1556, el culto a la Virgen fue asumido por el clero en 1648.
El obispo Victoria bendijo los cimientos de la ciudad, trabajó en el deslinde de solares, celebró misas, confesó y organizó la modesta iglesia matriz. La tradición dice que, antes de abandonar la ciudad, prometió donar una imagen tallada de Cristo “tamaño natural, de los muchos tan hermosos que tallaban los artistas españoles para satisfacer la piedad de los fieles de Europa y América”.
Ese propósito coincidía con los cambios de criterio en la Iglesia, más dispuesta a aceptar la incorporación de algunos elementos indígenas, a admitir la utilización de los milagros en la empresa evangelizadora y a incorporar el culto a imágenes. Mediante ellas, “se instruye y confirma el pueblo recordándoles los artículos de la fe y haciendo que recapacite continuamente sobre ellos”.
En la segunda mitad del siglo XVI, “a la imagen franciscana que se dirigía prioritariamente a los indios, le sucedió una imagen que explotaba el milagro y trataba de reunir en torno de intercesores comunes a las etnias que componían la sociedad colonial: españoles, indios, mestizos, negros y mulatos”. Fue entonces cuando comenzaron a desplegarse los milagros como motivos de fe. Ellos servían “para excitar y afianzar la fe sobrenatural”. La esperanza en el milagro reducía el miedo provocado por la amenaza de catástrofes.
Estos temores eran los que movilizaron durante el Incanato grandes “multitudes quejumbrosas”, organizadas en peregrinaciones para implorar lluvia, o marchando en procesiones “a cumbres, lagunas y otros accidentes topográficos para impedir granizos, heladas, rayos o epidemias”. Durante milenios, el habitante andino convivió con una tierra que periódicamente parecía enfurecerse vomitando lava o estremeciéndose en sus profundidades. “La omnipresencia de estos desastres telúricos ha quedado en la memoria colectiva ancestral de la magia y de la religión andina del incario con ayunos, ofrendas y sacrificios para aplacar tormentas, erupciones, cataclismos”, señala Pedro Cunill Grau.
Felipe Guamán Poma de Ayala menciona algunas de las “procesiones que hacían los Ingas” y los motivos por las que se realizaban. Además del siempre presente miedo a la muerte, estaban las que se convocaban “para echar enfermedades y pestilencias”; de tempestades; “de granizos y del hielo y de rayos” o para pedir lluvias. También para que cesen los castigos divinos: pestilencias de sarampión y viruelas, erupción de un volcán, lluvias de fuego, sequías prolongadas y por “temblor de tierra, morir mucha gente por ello”.
Algunas de estas catástrofes se vieron acompañadas de prodigios, milagros y apariciones de la Virgen. Después de 1585 y del Tercer Concilio Mexicano que había adaptado las decisiones del de Trento (1545-1563), se vivieron “tiempos llenos de milagros y de imágenes”. La peste de 1737 movilizó a los mexicanos detrás de Nuestra Señora de Loreto, “que había triunfado sobre el sarampión diez años antes”. Con la Virgen de Copacabana, Perú conoció ese fenómeno entre 1570 y 1600.
Temblores y piedad
Indígenas y españoles no sólo se temían mutuamente. Ambos compartían el miedo a los terremotos. Si, como observa Bernard Vincent, para el andaluz el terremoto “es un hecho familiar” que se convirtió en una amenaza que “tuvo siempre presente en la mente”, esos miedos transplantados y combinados con los recuerdos indígenas de los sismos andinos, debieron pesar en la memoria de Lerma y los primeros pobladores de Salta.
Si el pánico a las convulsiones terrestres procedía tanto de esa vertiente andaluza como de la antigua corriente indígena, la protección frente a ese castigo divino provendrá de otra antigua tradición española, originada en Galicia a cuyas costas llegaban, flotando en cajones de madera y siempre arrojados al mar por manos desconocidas, las imágenes de unos misteriosos “Cristos náufragos”.
El antecedente americano de estos “Cristos náufragos” más lejano en el tiempo y geográficamente más cercano, es el Santo Cristo de la Vera Cruz de Potosí. Según tradición que recoge Arzanz y Vela, esa imagen apareció en 1550, arrastrada por una tormenta, frente al “puerto de Vera Cruz de estas occidentales indias”, flotando en una gran caja de cedro en cuya tapa “estaban escritas estas palabras: Para San Francisco del Potosí”.
Todas las tradiciones en torno al Señor del Milagro de Salta coinciden en que la imagen donada por el obispo Victoria, que éste despachó desde el convento de Atocha, llegó a El Callao en 1592 del mismo misterioso modo. Acompañada por otra de la Virgen María y empujada por las aguas del Pacífico, terminó su extraña y jamás determinada travesía en el puerto de El Callao, cuando la tierra temblaba. “Hay un secreto misterioso que envuelve la aparición del Cristo”, escribe Julián Toscano.
Rodeada de un hecho providencial, la imagen del Cristo parecía predestinada a convertirse en objeto de culto. A través de esta imagen la pequeña Salta mediterránea, rodeada de montañas y amurallada por cerros, se abría en la imaginación al ancho mundo marítimo.
Desde la llegada de la imagen a Salta y durante los tres siglos siguientes, las representaciones religiosas fueron las únicas existentes, contempladas, admiradas y veneradas que disponían sus habitantes. Habrá que esperar las postrimerías del siglo XIX para que, de la mano del culto patriótico, irrumpan en el espacio público monumentos laicos, estatuas y bustos, en torno a los cuales podían concentrarse las fiestas seculares en honor a ese puñado de hombres públicos que la historia escrita consagró como “próceres”.
Miguel Ángel Vergara dice que “Las imágenes de un Santo Cristo y una Virgen del Rosario no eran ninguna novedad. Lima, Charcas, Potosí, Cuzco, están llenas de imágenes similares y quizás mejores”. La imagen del Cristo enviado a Salta, advierte Romero Sosa, no debe ser confundida con la imagen del Cristo de los Milagros, réplica del de Burgos, llegada a Lima en 1593. Tampoco con el Señor de los Temblores de Lima que también apareció flotando en una caja de madera en el puerto de El Callao en 1596.
En Cuzco, el lunes de Pascua la procesión con la imagen del Señor de los Temblores, que “protege a los fieles en días de convulsiones terrestres”, convocaba a miles de indios, en medio de una lluvia de pétalos de flores y “ríos de chicha, de vino y de aguardiente”. Al caer la tarde, terminada la procesión, “las guitarras se afinan, los bailes se organizan”.
Desde 1655 se venera en Las Nazarenas en Lima al Señor de los Milagros o de Pachamilla en una pintura mural. En la Catedral de Sucre se veneran el Cristo de las Aguas, así llamado porque era invocado para poner fin a la sequía, y la Virgen del Temblor.
Esa Lima virreinal, en la que Salta encontró un espejo donde mirarse, padeció una serie de terremotos. Desde 1654 data la primera procesión del Cristo de los Temblores limeño, cuya veneración comenzó a adquirir importancia en 1687 y que “sólo a partir de 1747 extendió su itinerario y su duración a cinco días”. A diferencia de los del Milagro de Salta, cuyos historiadores insisten en el carácter multi clasista del rezo de la novena y la procesión, los fieles del Señor de los Temblores de Lima se reclutaban al comienzo “casi exclusivamente” entre la plebe y los esclavos.
En 1654 en El Callao murieron 7.000 personas. Otro sismo importante fue el de 1687. El 28 de octubre de 1746 el puerto de El Callao y Lima fueron devastados por breves e intensos sacudimientos de la tierra y la cólera del mar, tras el cual “la infortunada población del Callao, quedó para siempre sepultada entre sus propios escombros y el mar”. Entre 1582 y 1877 la tierra tembló dieciséis veces en Arequipa.
También Chile padeció una serie de devastadores terremotos que se repetían desde 1575. Desde los sismos de 1647, en el que murieron mas de 700 personas, en Santiago de Chile se venera y conduce en procesión al Señor de Mayo, protector de terremotos. Aquel “terremoto grande” dio lugar a una tradición similar a la del Milagro de Salta. “En medio de ese Apocalipsis que hasta los cuerdos juzgaron como preámbulo del juicio final, surgen entre los escombros dos imágenes veneradas: Nuestra Señora del Socorro y el Cristo de la Agonía. Todos comienzan a reunirse en una plaza mientras ambas imágenes eran traídas en procesión encabezadas por religiosos”.
El Milagro de Salta
Ciento veinte años después de la llegada de la imagen del Crucificado a Salta, en 1712 y como consecuencia de los terremotos que sacudieron a la ciudad en septiembre 1692, el gobernador Urízar invitó a antiguos vecinos a declarar “acerca de lo que saben o han oído decir de la traída del Señor Santo Cristo maravilloso y raro que la Iglesia matriz de esta ciudad tiene, por no haber noticia de dónde vino ni cuándo”. Allí se dijo que, desde 1592, ese Cristo depositado en la sacristía de la iglesia matriz, lo “tenían olvidado…y desde que vino a esta tierra no había visto la ciudad ni sus calles…”. No había sido sacado en procesión desde 1644.
Tendrá que mediar aquel terremoto de 1692, que sacudió a la ciudad tres días y destruyó Esteco, para que concluya, con una importante manifestación de fe, ese casi medio siglo de letargo del culto a la imagen del Cristo relegado en la sacristía. No habiendo medio humano para detener la ira de la tierra, “se recurrió al poder de la fe y de la religión”.
La “indiferencia y frialdad religiosas” en que los salteños parecían instalados, se transformó en entusiasta devoción que adquirió continuidad garantizada por “una cadena no interrumpida de piedad filial”. Ese compromiso fue ratificado por sucesivos acuerdos del Cabildo; renovado por el voto de 1692; el Pacto de Fidelidad después del terremoto de 1844, renovado en 1894; y el acta oficial de 1948, con motivo de otro sismo. Esa piedad hacia el Señor del Milagro es compartida, desde el comienzo, por la piedad hacia la Virgen del Milagro. Durante mucho tiempo, ésta última tenía un mayor arraigo entre los salteños y ocupó un espacio más importante en las devociones: la novena, el himno, la ubicación de la imagen. En el último siglo, sin embargo, el centro del culto es el Cristo pero las manifestaciones son, para el observador externo, equilibradas entre uno y otro Patrono.
Por otra parte, uno de los elementos fuertes en las ideas que subyacen en las devociones actuales, es la concordia y la unión de la sociedad. Esto se hizo más explícito que lo habitual en el 2010, año del Bicentenario de la Revolución de Mayo, pero es una constante. Superando su origen, el culto al Señor y la Virgen del Milagro fue históricamente un factor de cohesión en una sociedad estamental y fragmentada.
Dice Julio Raúl Méndez que los tres elementos más importantes de la cultura y la identidad salteñas son el Milagro, la gesta de Güemes y el conjunto de costumbres festivas que se expresan en el carnaval. A diferencia del episodio patriótico, el Milagro trascendió el conflicto de origen para ligarse a una construcción de paz. A diferencia de los festejos carnavaleros, el Milagro está cargado de valores y exige a los fieles que conviertan su vida refiriéndose a ellos.
El camino del Milagro es, a través de más de cuatro siglos, un itinerario desde la discordia hacia la fraternidad; desde el enfrentamiento, al diálogo. También, desde el miedo a la confianza, y desde la precariedad, a la solidez de una fe que edifica.
Fuente: Caro Figueroa, Gregorio, en: El Milagro de los salteños, cuestión de FE. Idea y realización Nuevo Diario, 2010, Págs.34-41.