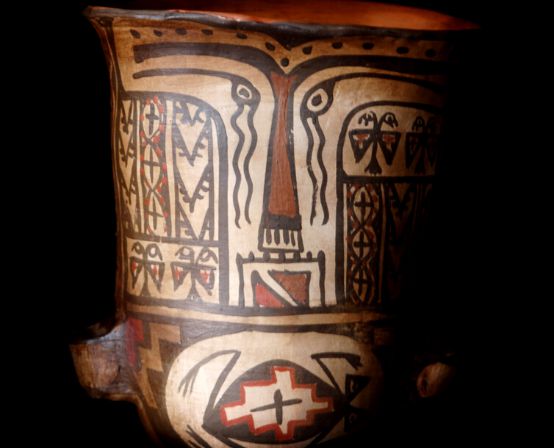
Por Gustavo Flores Montalbetti
La lengua Kakana o Kakán, también conocida como Cacá o Diaguita, era hablada por todos los pueblos nativos, incluidos por los estudiosos como Diaguitas, Calchaquíes y Pulares que antiguamente se asentaron en el noroeste de la Argentina, sur de Bolivia y norte chico de Chile. La documentación más fehaciente surgida en épocas de la llamada conquista, son las Cartas Anuas y otros documentos de Jesuitas y las cartas de gobernadores. En 1598, el Padre Alonso de Barzana mientras recorría el valle Calchaqui, escribió “(…) El Cacán usan todos los Diaguitas y todo el valle de Calchaqui y el valle de Catamarca y gran parte de la provincia de la Nueva Rioja y los pueblos casi todos que sirven encomendados a la ciudad de Santiago del Estero, así como los poblados en el río del Estero (río Dulce) como otros muchos que están en la sierra (montañas del centro norte de Chile) (…)”. “(…) el nombre propio de esta lengua parece ser el de Kaká, también aplicado a sus hablantes”. En su obra “Historia de la Compañía de Jesús”, Barzana expresó “(…) que todos hablaban un mismo idioma Kakán, extrañamente difícil, por ser muy gutural, que apenas le percibe quien no le mamó con la leche, aunque los Diaguitas y Yacampís lo usaban más corrupto, pero igualmente imperceptible (…)”. Otras fuentes más recientes dicen, “se hallan las variantes Caca, Kaka, y Chaka. También se han empleado las denominaciones de lengua Caca – Diaguita. Lengua Calchaquí. Lengua Catamarcana. Para algunos de sus dialectos, se ha hablado de lengua Capayana y de Yacampis”.
Varios siglos antes del Quichua
Cuando el imperio Inca expandió su territorio del Kollasuyu por la ceja cordillerana, tomó principalmente los valles altos de noroeste hasta la región cuyana. Entonces, los bravos pueblos del valle Calchaqui rechazaban cualquier amenaza a su libertad, por lo que los incas realizaron tres invasiones y libraron sangrientas batallas para dominarlos, entre mediados y el último tercio del siglo XV. Se estima que durante aquel tiempo los cacicazgos o jefaturas de provincias preexistentes, a las que llamaron Chicoana, Quiri Quiri, Titiconti entre otras, fueron ocupadas y administradas por enviados directos del Inca, a la par de la imposición de su lengua. Durante los cientos de años que había demandado su desarrollo y evolución, las parcialidades que formaron la “gran Nación Diaguito-Calchaqui”, se integraron y organizaron en provincias con definiciones propias en los aspectos social, político, religioso y administrativo, comunicándose en su lengua, la Kakana. También hay documentos que amplían el ámbito geográfico de quienes la hablaron, “pueblos de la llanura del Salado, de las sierras centrales, hasta el norte de San Juan y noroeste de Córdoba”.
La otra llegada
Al caer el imperio Inca en manos europeas y al momento de continuar la ocupación hacia el sur, aprovecharon a sus lenguaraces para relacionarse con los pobladores del nuevo territorio. En aquellos tiempos, el Kakán decayó rápidamente, acentuado por el extrañamiento de algunas parcialidades del valle Calchaqui; siendo casi exterminadas, repartidas y encomendadas en tres ocasiones. La primera aconteció a poco de sofocado el alzamiento del cacique Chalimín en 1630; la siguiente sucedió posterior al fracaso de la resonada rebelión incitada por el falso inca Pedro Bohórquez en 1658, y en último lugar, la desarticulación ocurrida por los sangrientos triunfos en las guerras que por poco más de un lustro encabezara el gobernador Alonso de Mercado y Villacorta desde 1659. Muchos de los pueblos fueron desarraigados y trasladados por los encomenderos a sus haciendas, muchas en lugares distantes y de acuerdo a la situación del momento. En varios casos, los desnaturalizados fueron “(…) destinados a los alrededores de la ciudad de Nuestra Señora de Talavera de Esteco y el valle de Choromoros; en menor número a encomiendas ubicadas en el valle de Lerma y los casos de Taquigastas trasladados a Palpalá y una buena parte de la tribu de Luracatao a la estancia de San Juan Bautista de Perico (…)”. Brevísima reseña que refleja una mínima parte de la dispersión de pueblos de habla Kakana que, al ser sometidos, fueron introducidos en ambientes completamente desconocidos y en los que sobrevivieron interactuando con grupos chaqueños, igualmente extrañados. Entre algunos lingüistas destacados, Antonio Larrouy refiere que “en 1683, en Tocpo (Tucumán) los indígenas extrañados de Catamarca aún hablaban mal el quichua porque comúnmente hablaban su propia lengua; los viejos sólo sabían la lengua calchaquí y muchas mujeres no hablaban ni entendían el quichua. En 1713, en Campogasta (Chumbicha - Catamarca) una mujer calchaquí, todavía no pronunciaba bien el idioma del Cuzco y sólo se acomodaba al suyo”. De la antigua gobernación del Tucumán el Padre Barzana informó que “Las lenguas más generales que tienen los indios de esta tierra son la Kakana, Tonocoté y Sanavirona; la Kakana usan todos los Diaguitas y todo el valle de Calchaquí y el valle de Catamarca y gran parte de la conquista de La Nueva Rioja, y los pueblos casi todos que sirven a Santiago del Estero, así los poblados en el rio del Estero, como otros muchos que están en la sierra. Esta lengua está esperando la diligencia de nuestros obreros, porque tiene muchos millares de infieles sin haberse podido acudir a ellos. Hay hecho arte y vocabulario de esta lengua”. Lamentablemente, en el ataque e incendio de la Misión de San Carlos de Tucumanahao ordenado por falso inca Bohorquez se perdieron todos los escritos que contenían preceptos gramaticales y el extenso vocabulario compuesto por los padres lingüistas Alonso de Barzana y Pedro de Añasco. Quienes, además habían ordenado preceptos gramaticales y escrito una doctrina cristiana, un catecismo, homilías, sermones, un confesionario y plegarias que no llegaron a publicarse. Por el éxito en sus misiones, Barzana indujo a otros sacerdotes a que aprendieran la de cada pueblo para tener más aceptación al predicar en su propia lengua. Hacia fines del siglo XVI y XVII había muchos Jesuitas hablantes de lenguas nativas, algunos de ellos fueron Diego Juárez, Juan Darío, Antonio Rodríguez, Eugenio de Sancho, Juan Viana, Juan Romero y Gaspar de Monroy llegaron a componer canciones devotas y un catecismo; “aunque varios sacerdotes, igualmente resultaban pocos para evangelizar tantas almas”. En 1770, una cédula real ordenaba “que se pongan en práctica medios para conseguir que se extingan los diferentes idiomas indígenas y que sólo se hable castellano”. Gerónimo Matorras, en su segunda gobernación tomó duras medidas “(…) desarraigar las lenguas nativas e imponer el castellano, creando escuelas para enseñarlo y en la práctica de la doctrina; obligando a los españoles a que en sus casas y haciendas se dirigiesen en castellano a criados y sirvientes; y la obligación de hablarlo para ser nombrado cacique, funcionario o en algún cargo jerárquico (…)”.
La lengua de los Diaguito – Calchaquíes
El destacado especialista Ricardo Nardi después de estudiarla durante algunos años, concluyó “la existencia de dialectos dentro del Kakán surge con claridad de una afirmación de Lozano, que escribió “(…) las parcialidades del valle de Calchaquí hablaban un mismo idioma Kakán, aunque los Diaguitas y Yacampis le usaban más corrupto (…)”, siendo hoy la fuente más importante que explícitamente consigna voces Kakanas; rescató que la expresión Ahaho “(…) el nombre, pues, de Tucumán se tomó de un cacique muy poderoso del valle de Calchaquí llamado Tucma, en cuyo pueblo que se decía Tucmana haho -nombre compuesto de dicho cacique, y el de haho que en lengua Kakana, propia de los Calchaquíes, quiere decir pueblo-. A la verdad, era uso común de estas provincias, intitular los pueblos del nombre de los caciques, como se reconoce en el idioma lengua misma Kakana en los pueblos de Colalahaho, Jaymallahaho”. Por otro lado, en los primeros años del siglo XX, los primeros etnógrafos que recorrieron los más recónditos parajes de nuestra geografía alcanzaron a reconocer ciertas palabras, nombre de lugares y voces de gran valor que han perdurado en el tiempo, y pudieron comenzaron a reconstruir algunos aspectos de su estructura, intentando un modelo de descripción e interpretación lingüística, tratando también, de delimitar las áreas en que se habló de acuerdo a la toponimia. La licenciada Rita Cejas, gran impulsora de su recuperación, trabajó en colaboración con la reconocida lingüista Beatriz Bixio y un equipo de especialistas, sobre testimonios de los “Comuneros de la base Talapazo, Comunidad India Quilmes, para publicar la obra Tiri Kakán” como material de difusión y apoyo a la enseñanza de la lengua. Con fuerte convencimiento y conocimiento, a la par que hablante, Rita afirmaba “aunque para la ciencia se trata de una lengua desaparecida, el Kakán ha sobrevivido como lengua familiar y ritual de manera oculta, más o menos secreta, en boca de algunos miembros de la comunidad de los Kelm(e)-Quilmes- en la provincia de Tucumán. Incluso es muy posible que también sea conocida por integrantes de comunidades Diaguitas tanto en Tucumán como en Salta, Catamarca y La Rioja”. La licenciada Rita del Valle Cejas fue Directora Regional del Concejo Federal del Folclore Argentino -COFFAR-, esforzándose por difundirla hasta sus últimos días.
La lengua Kakana o Kakán, aunque omitida y negada, permanece en el tiempo.

